Por Xiang Zuotie
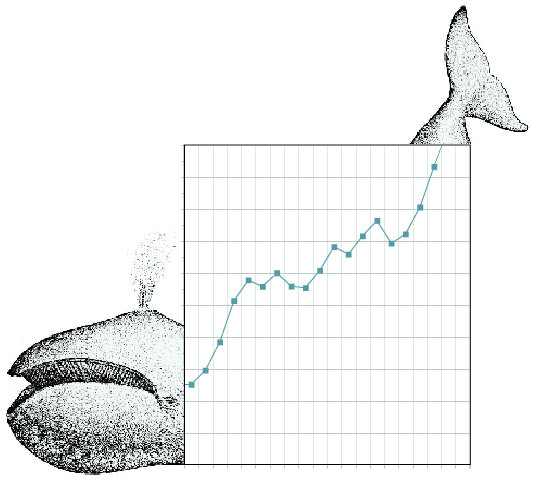
Caía la tarde y el humo de las cocinas ascendía desde el tejado de las casas. El líder de la aldea regresaba de un mercado con varios alevines de ballena para repartirlos y, entre todos, poner en marcha una empresa de cría de ballenas. La mejor parte del negocio llegaría cuando crecieran: entonces, les cortaríamos las cabezas y prepararíamos cabeza de ballena con chiles troceados. Las crías venían dentro de una botella de cristal translúcido. Tenían la piel oscura, brillante y lisa, el tamaño más o menos de un dedo anular y nadaban de acá para allá en el interior de la botella como si fueran renacuajos. Después del reparto, cada cual se llevó su alevín de ballena para criarlo en casa.
Las ballenas crecían muy rápido, por lo que no tardaron en aparecer las complicaciones. En mi caso, la puse primero en un delicado frasco de colirio y, para evitar que las ratas la mataran a mordiscos, colgué el frasco en mitad de la habitación. Al despertarme al día siguiente, descubrí que la cría ya no cabía dentro y que intentaba girarse lastimosamente. Aprisa, rompí el frasco de colirio y la traspasé a un cuenco. En los días que siguieron, tuve que empezar a buscar por casa toda clase de recipientes que se adaptaran al cada vez más voluminoso cuerpo de la ballena: un bol para comer, un cuenco para las verduras, una olla sopera, la palangana con que me lavaba la cara, el lebrillo donde ponía los pies en remojo… La búsqueda de los recipientes me procuró además una inesperada recompensa: me di cuenta de que todas esas necesidades orgánicas que antes me parecían sin ton ni son contaban en realidad con ciertas categorías espaciales y en la vida se correspondían ordenadamente con una serie de recipientes.
Sin embargo, la ballena crecía a una velocidad que apenas me dejaba tiempo para mayores reflexiones. Día tras día tenía que apañármelas para encontrar un lugar donde ponerla. Al final, estúpido de mí, acabé metiéndola en la bañera –¡y cuánto me arrepiento de haberlo hecho! Al día siguiente por la tarde, tras recoger mis bártulos y volver a casa, encontré mi cabaña de madera hinchada con fuerza, con los tablones de madera rechinando, hasta que, con un enorme estruendo, acabó deshaciéndose toda entera. Entonces, pude ver a la ballena con la cabeza apoyada en un extremo de la bañera, la cola bamboleándose en el otro y con su enorme boca abierta resoplando risueña hacia mí.
Fue entonces cuando todos en la aldea comprendimos que, para evitar que volvieran a ocurrir incidentes como éste, teníamos que encontrar cuanto antes una manera de llevar a las ballenas hasta el cauce del río para que, siguiendo la corriente, pudieran regresar al mar.
Con todo, lo más difícil fue encontrar la forma de llevarlas hasta el río. La carne de las ballenas está cubierta por un pellejo apenas tan fino como un pelo; si las amarrábamos con cuerda para desplazarlas las podíamos lastimar o hasta matarlas. Además, tienen un cuerpo todo graso y flácido, y la grasa las haría resbalar de un lado a otro dentro del arnés. Aparte, aunque usáramos cuerdas, tampoco quedarían bien sujetas. Al final, dimos con la manera de hacerlo: pondríamos un entablado de madera a lo largo del camino que llega hasta el río, como si fuéramos a botar un barco nuevo en el muelle; luego engrasaríamos las tablas y haríamos que las ballenas se deslizaran por el entablado hasta el cauce.
Ay… Cuando pienso en aquella escena en nuestra aldea… Parecíamos una colonia de hormigas acarreando una crisálida rechoncha, apresurándonos de casa en casa y rodeando a las ballenas para darles la vuelta, mientras iban pasando los días y los brotes de arroz quedaban descuidados en los bancales. Por suerte, al fin logramos poner sobre el entablado a todas las ballenas que había criado cada familia. Fueron deslizándose hasta el río, mientras nosotors, de pie a ambas orillas, las veíamos avanzar nadando en grupo.
Fueron momentos de una felicidad inolvidable. Las ballenas jugaban a perseguirse alegremente, soltando chorros de agua que destellaban a la luz del sol. Al pasar, los aldeanos dejaban a un lado las azadas y se quedaban de pie a la orilla del río, se divertían señalándolas y haciéndonos preguntas sobre cómo las habíamos criado. En esos momentos, nos olvidábamos de las complicaciones que las ballenas nos habían causado y les contábamos los tragos que nos habían hecho pasar con ese regusto de felicidad fruto del esfuerzo, como cuando miramos la foto de graduación de un hijo con el birrete y se nos olvidan los esfuerzos que tuvimos que hacer para que saliera adelante.
Pero nuestros temores acabaron haciéndose realidad. Las ballenas seguían creciendo; el agua del río ya no bastaba para cubrirles el cuerpo, por lo que no podían zambullirse a sus anchas. Días antes, cada vez que las ballenas asomaban lentamente sus redondas cabezas a la superficie, la gente en la orilla contenía la respiración y se quedaban con la boca entreabierta contemplando cómo una espuma de un blanco resplandeciente se escurría por las cabezas. Entonces, se ponían a gritar de emoción. Pero ahora, el río no parecía suficientemente profundo; la boca de las ballenas quedaba siempre en la superficie y, al lanzar chorros, el agua se les desparramaba sobre el cuerpo. Aquello nos dolía. Para que las ballenas pudieran seguir zambulléndose libremente, apañamos unas medidas de urgencia: primero, hicimos unos agujeros en las terrazas de arroz situadas a ambas orillas y trasvasamos toda el agua al cauce del río. Después, con el permiso de las mujeres, los hombres nos desabrochamos el cinturón y nos pusimos juntos a mear en el río. Algunos viejos, preocupados de que su chorro fuera suficiente, tenían la cara roja de apretar. Incluso hubo uno que, casi en tono de arrepentimiento, lamentó haber ido al baño esa mañana. A pesar del esfuerzo común, la apurada situación de las ballenas no mejoró tanto como era necesario. Según las últimas noticias, un buque de las fuerzas de salvamento de la ONU acababa de zarpar desde el Polo Sur con un cargamento de hielo. La cuestión era que, para cuando llegara a la aldea, ya sería invierno y los trozos de hielo no podrían derretirse para reflotar a las ballenas.
A pesar de todo, las ballenas no eran conscientes de que se encontraban al borde del infortunio. Como si estuvieran poseídas, seguían empeñándose en crecer, a pesar de la difícil situación en la que se encontraban, como si sólo pudieran vivir creciendo. No tardaron en quedar todas varadas en el cauce del río, con la piel del vientre caída sobre las piedras y las enormes y anchas bocas tomando aire con pesadez. Nuestra prolongada desesperación dio paso finalmente a una profunda angustia. No sé quién empezó a contagiar ese sentimiento; luego, alguien susurró una frase y esa frase comenzó a correr rápido entre la gente, cada vez más unánimemente convencidos, hasta que, al final, acabamos casi gritando a coro el deseo que confinábamos en nuestro pensamiento desde hacía días: «ay, ojalá las ballenas… pudieran… volar…».
Traducción de Manuel Pavón Belizón

